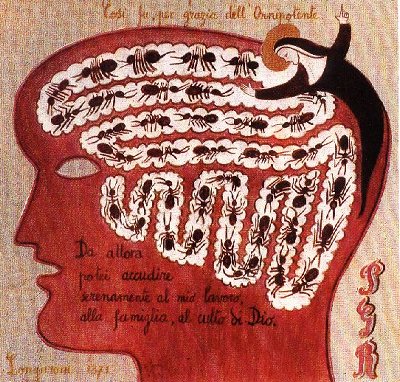Le habían encargado a K la tarea de mostrarle algunos monumentos históricos a un buen cliente italiano del banco, que visitaba la ciudad por primera vez.
Con el tiempo, Dino Buzzati tiende a desdibujarse, al menos fuera de Italia: es como si retrocediera, junto a su propia generación. Treinta y cinco años han transcurrido desde su muerte; además de un magnífico escritor, era periodista, dramaturgo, músico y pintor. Su expresión más acabada se encuentre quizás en los cuentos, además de esa bella novela, su mejor obra, llamada Il deserto dei Tartari, con homónima película. Acaso mayormente debido a ese mismo libro, se lo ha comparado hasta el hartazgo con Kafka; esa insidiosa asimilación lo llevó hasta Praga, como corresponsal del Corriere della Sera, como un Hamlet que busca el fantasma de su padre. A continuación traduzco el diario de ese viaje, llamado “Las casas de Kafka”, publicado el miércoles 31 de Marzo de 1965.
Praga, Marzo. Paseando por Praga, me sobreviene la curiosidad de ver los lugares de Franz Kafka. Desde que he empezado a escribir, Kafka se convirtió en mi cruz. No hay cuento mío, novela, comedia, donde alguien no divise semejanza, derivación, imitación o directamente plagio descarado a expensas del escritor bohemio. Algunos críticos denunciaban analogías culpables con Kafka incluso cuando expedía un telegrama o cuando hacía mi declaración de ganancias. Todo esto, a lo largo de los años, determinó en mí, respecto a Franz Kafka, no un complejo de inferioridad, sino un complejo de fastidio. Ya no quise leer más cosas de él, ni biografías, ni ensayos que trataran de él. Pero aquí en Praga habría sido una vileza de mi parte si no hubiera buscado su sombra: exactamente la atracción -dirían los queridos amigos- que induce al criminal a volver al lugar del delito.
Sin dudas habría preferido hacer este peregrinaje de incógnito, pero necesitaba de una guía. ¿Quién podía ser?
En Tatranska Lomnica, en los Altos Tatra, había conocido una noche al señor Emil Kacirek, una persona muy culta, políglota, de inteligencia singularmente sutil, que trabajaba en Praga en un ente publicitario internacional. Además del checo, el francés, el alemán, el español, el inglés, el ruso, el polaco, el húngaro, el esloveno y el hindi, conocía muy bien también el italiano y había leído un libro mío. También él en una época escribía, entre otras cosas colaborando con una revista como crítico literario; después dejó de hacerlo deliberadamente, y citaba el ejemplo de Rimbaud.
Como sabía quién era yo, me abrazó y con afectuosa insistencia me obligó a jurar que, si pasaba por Praga, se lo haría saber. A cualquier precio habría dejado el trabajo para hacerme ver la ciudad. En ese momento no le hice preguntas precisas, pero era claro que si existía alguien que debía conocer vida, muerte y milagros de Kafka, ése era Emil Kacirek. Y, seguramente, no estaría al tanto de la disputa entre Kafka y yo.
Bien. Ya estaba avanzada la noche al llegar a Praga. A la mañana siguiente llamé por teléfono al número que el señor Kacirek me había dado. “Por favor, espere un momento”, respondió una mujer. Se escuchaban voces confusas, puertas que se cerraban, ruidos de máquinas de escribir. Entonces una voz distinta, también de mujer: “¿el señor Kacirek? Espere que voy a llamarlo”. Unos pasos que se alejaban. El chasquear de un conmutador que probablemente derivaba una línea. Finalmente habló un hombre: “el señor Kacirek vendrá sólo hacia las diez”.
Reintenté a las diez y diez. Una vez más una voz de mujer: “por favor, espere un momento”. Una pausa, pasos que se alejaban, el chasquear de un conmutador, el silencio. Parecía que la comunicación se interrumpía sin que del otro lado hubieran colgado el tubo (después me explicaron que los praguenses se tuvieron que habituar a estos misteriosos eclipses telefónicos). Probé dos veces más con el mismo resultado; entonces tomé un taxi y me hice llevar hasta la dirección escrita en la tarjeta de visita. Correspondía a la Cámara de Comercio. Entré en una sala donde a la izquierda una vitrina de madera y vidrio contenía dos ancianas telefonistas. “Por favor, el señor Kacirek”. “Un momento, por favor”, dijo la más vieja y, luego de marcar un número de interno, borboteó algunas palabras en checo. Luego, de repente a mí: “el señor Kacirek lo espera en la sala del Hotel Palace”.
Y después dicen que soy yo quien imita a Kafka. Así es la vida, digo yo. Ni al teléfono, ni en la Cámara de Comercio, dije quién era yo. Y había hablado en alemán, a duras penas si se quiere, pero alemán al fin. ¿Cómo habrá hecho, entonces, para saber, el señor Kacirek, que yo había llegado a Praga y que lo estaba buscando? ¿Pertenecía tal vez a una tenebrosa organización que controlaba minuto por minuto los desplazamientos de todos los extranjeros presentes en Checoslovaquia? ¿O era simplemente un mago? El episodio, en cualquier caso, venía por buen camino. De seguir como hasta ahora, el señor Kacirek como mínimo me iba a conseguir una reunión privada con el legendario Golem. En cuanto a Kafka, habría bastado una alusión fugaz de mi parte, sin comprometerme, para que el señor Kacirek, espontáneamente, me sepultase bajo una avalancha de informaciones nunca oídas.
El mensaje que me dieron era exacto.  El señor Kacirek me esperaba en la entrada del Hotel Palace, pero con expresión desolada. Desafortunadamente, como único conocedor de la lengua hindi en toda Praga, lo habían encargado oficialmente de acompañar a Marienbad a un grupo de importantes turistas que venían de India. Y debía partir inmediatamente. “Qué pena, qué pena”, decía. “Estoy más disgustado que lo que usted puede imaginarse… y pensar que había preparado especialmente para usted un pequeño itinerario, ¿sabe? Los lugares, los centros de reunión, las casas donde vivió Kafka… para usted, querido Buzzati, hubiera sido interesante, ¿verdad?”.
El señor Kacirek me esperaba en la entrada del Hotel Palace, pero con expresión desolada. Desafortunadamente, como único conocedor de la lengua hindi en toda Praga, lo habían encargado oficialmente de acompañar a Marienbad a un grupo de importantes turistas que venían de India. Y debía partir inmediatamente. “Qué pena, qué pena”, decía. “Estoy más disgustado que lo que usted puede imaginarse… y pensar que había preparado especialmente para usted un pequeño itinerario, ¿sabe? Los lugares, los centros de reunión, las casas donde vivió Kafka… para usted, querido Buzzati, hubiera sido interesante, ¿verdad?”.
No respondí. Lo saludé agradecido. Hice que el taxi me lleve a la Embajada de Italia, en Mala Strana. Allí seguramente me podrían dar indicaciones útiles. En efecto, el amable canciller, en diez minutos me contactó con el profesor Domenico Caccamo, director del instituto italiano de cultura, la autoridad más calificada.
El profesor Caccamo, especialista en historia polaca, bohemia y húngara, era un joven muy cordial y lleno de vida. Parecía feliz de hacerme de guía. Justo tenía algunas horas libres, con su automóvil me podía llevar a ver las cosas más bellas.
Compañía más placentera no habría podido esperar. Pero hubiera preferido, tal vez, una persona menos informada en literatura italiana. Con él, por aquel complejo de fastidio que mencioné antes, no cambié palabra sobre Kafka. ¿Tendría que haber sido él quien se ahorque primero por hablar de sogas, en su casa?
Sin embargo, cuando estábamos llegando a la plaza de la Ciudad Vieja, Caccamo frenó su auto frente a la iglesia de San Nicolás. “No sé si le pueda interesar”, dijo indicando un digno edificio de color gris. “En aquella casa, en el primer piso, nació Kafka”. No sonreía. En la voz, ni una sombra de ironía. Me callé. La casa, de gusto barroco, tenía tres pisos, coronado de un sofisticado tejado. Está en la esquina de la calle Kaprova y la calle Maislova, y lleva el número cinco. Hacía frío pero era un día de sol.
La inolvidable excursión por aquí y allá, en una de las ciudades más fantásticas de la tierra, duró casi cuatro horas. Pero de tanto en tanto el profesor Caccamo decía “a propósito…”, y frenaba el auto, bajaba el vidrio y estiraba la mano: “en aquella casa, por si le interesa, dicen que habría vivido Kafka…”
De la misma forma que al lado de la iglesia de Tyn, en la calle Tynska, donde surge una vieja y grácil barraca que lleva el número siete, así también al lado del Municipio, donde surge un antiguo palacio con trazas de graffiti de tema mitológico: “en aquella casa dicen que había vivido Kafka”. Así también en la Bilkestrasse, así también en la Langengasse, así también en la increíble calle del Oro o de los Alquimistas, detrás de la catedral, hecha de habitaciones de juguete de dos o tres metros, salidas del sueño de un niño, así también en la calle que baja de la cuesta de Strachov y en un número de otras calles, callejones y callejas, que no llegué a memorizar. “Dicen que…”. Y no sonreía. “Por si le interesa”. Y sin sombra de ironía en su voz.
En un momento pregunté: “¿pero tenía el don de la ubicuidad, este Kafka? ¿Es posible que en cuarenta años de vida haya vivido en tantas casas?”. Caccano respondió: “el hecho es que Kafka aquí fue descubierto hace apenas dos años. Antes nadie sabía que había existido. Después fue una manía. Hoy los lugares, verdaderos o falsos, en los que vivió Kafka, son cientos. Igual que en Italia septentrional, los lechos en los que ha dormido Napoleón”.
¿Bromeaba? ¿Me estaba tomando el pelo elegantemente? ¿Ironizaba sobre la literatura kafkiana que me acompañaba? ¿Hablaba en serio o se estaba divirtiendo con fantasías en todo lo que decía? A la mañana siguiente, antes de partir, fui a buscar una guía profesional y con diploma, del lugar, que no pudiera saber nada de mí. Viene la señora Jirina Klenkova, alrededor de treinta años, grácil, esposa de un abogado, que hablaba un italiano cerrado pero exacto: muy preparada. “¿Qué desearía ver?”. “Kafka”, dije exasperado, con ella podía hablar sin ataduras en el corazón. “Todo lo que esté relacionado con Kafka”.
Y la señora Jirina Klenkova, con precisión maravillosa, me llevó a ver dónde había nacido Kafka, dónde había estudiado Kafka, dónde había pasado la adolescencia Kafka, dónde solía pasearse Kafka, dónde había trabajado Kafka como empleado de una compañía de seguros, dónde se retiraba Kafka a escribir o a meditar, dónde Kafka esto, dónde Kafka aquello, no sé qué otros casos, y todo correspondía justamente a las indicaciones de Caccamo, quien evidentemente sabía mucho y había fingido burlarse, pero no se había burlado.
Sólo que al final la señora Jirina Klenkova me propuso lo mismo que el profesor Caccamo podría haber tenido la idea de proponerme pero que tal vez no lo había hecho explícitamente para no incomodarme. “¿Quiere que vayamos a ver la tumba?”. Su última casa.
El portón del cementerio judío de Praga Staschnitz estaba abierto, a las once de la mañana. Había un alto muro rodeándolo, un frío discreto, el silencio, ni un alma viva. Los sepulcros estaban dispuestos en estelas verticales, en incontables filas, hasta que se perdía a la vista. “Por aquí”, dijo la señora Klenkova caminando hacia la derecha a lo largo del camino que se encontraba entre el muro perimetral y el primer alineamiento de muertos. La nieve, seca, crujía debajo de nuestros pies. Leía nombres y nombres de gente que ya no existe: Kornfeld, Pollak, Stein, Rosenberg, Loewit, Strauss, Freud, Weiss, Goldsmith, Loewy, Rosenbaum y así. Ni un alma viva. Los gorriones famosos gorjeaban aquí y allá. Era un día, no lo olvidemos, de pálido sol.
La tumba de Kafka es distinta a las otras. No es una tabla de granito sino una estela de sección hexagonal, terminada en punta. Es piedra gris, manchada como el travertino. Hacía frío. En lo alto se lee: “Dr. Franz Kafka, 1883-1924”. Debajo, el padre: “Hermann Kafka, 1854-1931”. Más abajo todavía, la madre: “Julie Kafka, 1856-1934”.
Delante a la estela hay un pequeño espacio cuadrado, cerrado con una cuerda. En este espacio, un florero de vidrio roto, enterrado oblicuamente, tres viejas flores aparentemente artificiales, y algunas ramas de abeto aplastadas por la nieve que ya no estaba. Silencio grande. Y soledad. En el borde, muchas piedritas. “Es el homenaje de los judíos a sus muertos”, explicó la señora Klenkova. “Piedras de dos en dos. El recuerdo del antiguo desierto. Moisés. Los muertos enterrados en la arena y, sobre la pila de arena, alguna piedra. Para indicar que debajo había un muerto”.
Detrás de la tumba una fila de altas piedras negras le daba la espalda. Fui a ver. “Vilem Kafka, oficial, 1862-1932”. “Julie Kafkova, 1860-1938”. “Rudolf Herz, Eduard Herz”. “Karolina Margoliusova – Salomoun Margolius”.
“Perdón, señor”, pidió la señora Klenkova. “¿Usted está haciendo un estudio sobre Kafka? Ningún turista italiano nunca me ha pedido noticias sobre Kafka. Usted es el primero. ¿Está estudiando a Kafka?”. “No”, respondí. Y le expliqué el problema.
La gentil señora Klenkova movió la cabeza, para indicar que comprendía. Sonrió con la melancolía debida. “Entiendo”, dijo. Luego, con la derecha, hizo un gesto a Kafka que dormía ahí abajo. Apenas sonrió: “pero no tiene la culpa, ¿verdad?”.
Un gordo cuervo se posó en en la punta de la estela de Yehuda Goldstern, 1896-1941. Y con el pico comenzó a lavarse las plumas lentamente.